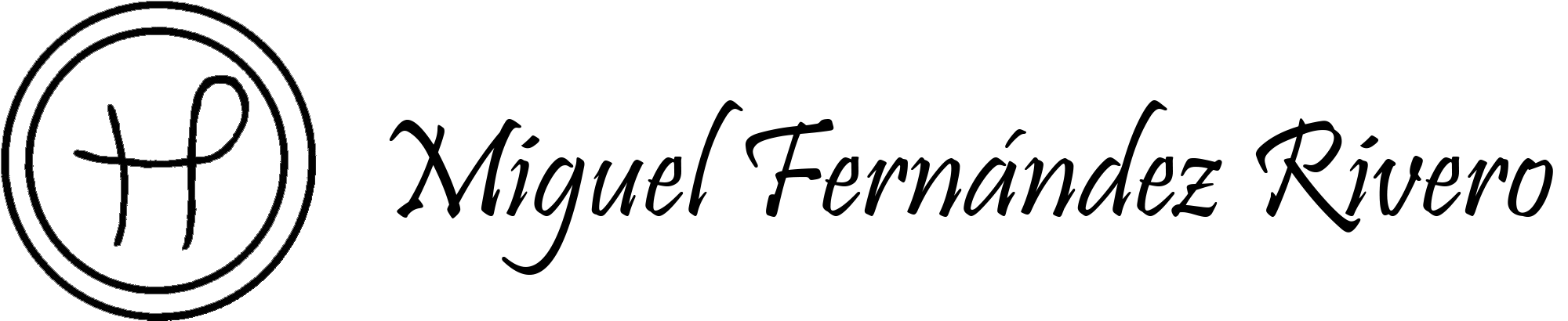UN DÍA TRISTE
Hoy estoy excesivamente triste. Necesito unos oídos a los que hablarles. No necesito unos labios que me hablen. Sólo necesito unos oídos que me escuchen.
Estoy tan triste. Quiero hablaros de aquella muchacha, del amor que nos cubrió como el cálido tul de una mañana de primavera. De nuestros besos furtivos y de mis intentos por acariciar ciertos espacios de la geografía de su cuerpo. Quiero hablaros de aquellos paseos por el campo y de nuestras horas tumbadas en las laderas de la Sierra, contemplando la danza maravillosa de las nubes en el azul salón del cielo.
¡La Sierra!, que dolor tan profundo causan a mis ojos sus heridas. Yo no la recuerdo sin esas heridas. Ahí está desde mi niñez la cantera que abrieron los Yanquis para extraer la piedra con la que construir las pistas de su base aérea en nuestro suelo. Suelo que hoy ya no es nuestro, es colonia Yanqui, y desde el que poder atacar e invadir cualquier país preventivamente. Cantera que sería abandonada después, no porque no fuese rentable a sus explotadores, si no para abrir otra con la que se cumplieran las normativas de minas, con las cuales se hacía legal el geolicidio de la Sierra de Espartero, o lo que es lo mismo la muerte de todo un entorno natural.
Pero bueno; yo quería hablaros de aquella muchacha y de nuestro amor. Erán sus ojos tan hermosos que hoy aún me hieren desde el recuerdo.
Sí, estoy excesivamente triste, pero no sé si es debido a la perdida de aquellos ojos o es por el lamento que de esta Sierra escapa al sentir como las fauces del progreso van devorando su cuerpo. Estoy triste, siento su dolor en mí y como ella me lamento a vivo grito. Porque el dolor de nuestra Sierra debe de ser nuestro dolor. A cada barreno que explota desgarrando sus entrañas y arrancando su carne blanca, explota también en nuestro pecho y nos quita un poco de vida. Eso debe dolernos. Porque a cada dentellada de excavadora que araña su piel, desgarra igualmente la piel de nuestra alma. También nos debe doler. Y por cada camión que aleja esa carne, envuelta en blanca sangre, del cuerpo al que pertenece; debe dolernos nuestra condición de hijos. Sí, hijos de la Sierra de Morón, que así es como a nosotros nos gusta llamarla, porque todo Moronense es y debe sentirse hijo y parte de su Sierra.
Hoy estoy triste, y no sé si es porque se me borran los ojos de aquella muchacha o por las heridas abiertas y sangrantes por las que a nuestra Sierra se le va la vida. Ya no quedan zorros ni conejos, ni águilas o alimoches habitando las madrigueras o entre los huecos de sus piedras; no quedan jilgueros ni zorzales o búhos anidando en sus arbustos. Ya no quedan. Han huido asustados por los infernales truenos y terremotos que los barrenos provocan en su hogar. Ya no quedan, han huido. Ni se pueden contemplar las florecillas, que antes de nacer ya agonizan bajo el manto blanco del polvo que se desprende de la piedra triturada, de la Sierra triturada, de la Sierra molida, asesinada, devorada por el monstruo del progreso. Progreso al cual jamás le pedimos cuentas, porque en los dulces brazos de su bienestar y de su opulencia creemos ser felices.
Estoy tan triste que me duelen los ojos de imaginar que la Sierra de Morón no tiene heridas, que su piel es de una verde hermosura insuperable; y que los ojos de
aquella muchacha me miran y que yo me miro en ellos, recostados los dos sobre la fresca hierba de las laderas de nuestra Sierra.
Hoy es un día excesivamente triste.
Diciembre 2003